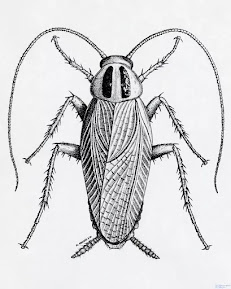La vida en
pareja suele ser, como en el mito de Sísifo, un largo y penoso peregrinar
diario que, como si de una maldición se tratara, debe repetirse una y otra vez.
Desconozco sobre la mitología griega, no sé si Sísifo lo hizo por toda la
eternidad. En mi caso, no estoy dispuesta a tolerarlo. ¿Cómo luchar contra algo
indeseable? Los cambios comienzan cuando se superan los miedos y los obstáculos,
por eso hoy me vine con los chicos a lo de mamá.
Todo comenzó
hace unos meses con algunos comentarios maliciosos que parecían conjurar malos augurios o aguardar el arribo de la miseria
y la desesperación a mi vida. Por ejemplo, una compañera de la oficina
dijo algo, que se ha perdido en las brumas del pasado, pero sé que logró
hacerme sentir un ser sucio que se arrastra entre la basura.
Lo cierto es
que comencé a sospechar que una tormenta, de esas negras, se estaba gestando a
mí alrededor. Algo oscuro nacía, mientras me mantenía ignorante en los límites
del ojo del huracán. Todos dejaron que haga el papel de la tonta.
Nuestro hogar
se había llenado de malas energías. Podían captarse con solo oler el aire
embotado al transponer el umbral de la puerta. Los vellos de la nuca se me
erizaban, un estado de alerta latente se apoderaba de mí por algunos segundos
que eran dolorosos y eternos.
La situación
con mi marido ya venía mal. Desde hacía unos meses apenas nos dirigíamos la
palabra y casi siempre dormíamos en camas separadas. Él, en el cuarto de los
huéspedes y yo, en el nuestro. No puedo negar que aquello me generó más dolor
que odio o resentimiento. Todo me recordaba a esa persona que creí, durante
años, que era un ser amoroso y sensible. La persona que me acompañó durante los
últimos quince años. Hoy lo pienso y no puedo creer haber dormido junto a él
tanto tiempo. Supongo que fueron sus labios. Un néctar. Eso fue lo que me
mantuvo ciega e incrédula, como protegida por un duro caparazón. Soy de las
personas que, si no ven, no creen, y eso me suele jugar en contra. Esta
situación es desesperante pues no puedo hacer nada contra mi cabeza, que juzga
todo desde lo racional y tangible. Y yo creía en tantas cosas que parecían
pertenecer a ese mundo racional y tangible. Quizás por eso los últimos
acontecimientos parecen salidos de una pesadilla, no de mi realidad.
Él, por su
parte, había tendido un manto de silencio sobre todas las cosas. Hace dos meses
dejó de dirigirme la palabra, ni siquiera un “hola” o un “no”. Si bien
estaba acostumbrada a esa forma de vivir, a sus prolongados silencios a la hora
de la comida o cuando viajábamos en coche, la situación se había tornado
absolutamente distinta. Y la noche en que tomé conocimiento de la denuncia que
pesaba en su contra y la posterior demora en la Fiscalía, apenas atiné a
soltar, a escupir, un “por qué” un
tanto retórico.
Mi breve
interrogatorio transcurrió en ese tono que da el saber que todo está perdido,
que las respuestas son casi innecesarias, que se navegan los océanos de las
grandes desilusiones. Él guardó silencio, agachó la cabeza y se encerró en el
baño. Cuando salió, se dirigió al cuarto de huéspedes y allí se instaló. No
volvió a nuestro cuarto. El beneficio de la duda había muerto en mí.
Como en una
obra teatral mal montada, en ese momento comenzaron a llegar los mensajes a mi
teléfono. “Al degenerado de tu marido le
vamos a cortar las bolas, que atienda su celular”.
Estallé en
una ira incontenible. Lo golpeé, arañé, escupí. Él se mantuvo imperturbable, duro,
como el caparazón que supo contenerme y que ahora era su fortaleza. Eso me sacó
de quicio, y grité más incoherencias. Él farfulló algo, pero no recuerdo qué.
Cuando alcé
la mirada para volver a atacar me vi obligada a retroceder como en una película
puesta en retroceso ante los ojos acechantes, cubiertos por llamas tan frías
que me estremecieron. Esos ojos, poseedores de un frío de acero, pero a la vez
de un fuego siniestro y desconcertante, se posaron en mí. Y sentí miedo. Un
miedo que jamás había sentido correr por mí. Un miedo que caló en mis venas,
mis músculos y tendones. Sentí flaquear mis piernas y convulsionar mi cuerpo.
Ese, eso, no era mi marido. Con el aliento contenido, retrocedí uno y luego dos
pasos, y acabé corriendo hasta mi dormitorio donde me encerré con llave.
Gracias a Dios los niños estaban en la casa de mi mamá.
Con el paso
de los días llegué a la conclusión de que su capacidad de abstracción era
soberbia. Nunca vi nada igual. Deambulaba por el interior de nuestra casa y yo
sentía que él era un ser siniestro, ajeno, lejano, vil, un desconocido a mis
ojos. Él no parecía percatarse de mi presencia, lo que me resultaba sumamente
irritante y, para él, una batalla ganada.
La situación
comenzó a complicarse cuando surgió, un par de semanas luego de la denuncia
penal, un problema doméstico que me acobardó y me superó, quizás por mi estado
mental en crisis. Cucarachas. Cucarachas en la casa. Un enjambre se apoderó de
cada uno de los ambientes. Sin previo aviso comenzaron a rondar de un lado para
otro, llevando y trayendo su inmundicia. Tuve que hacer frente en soledad al
acontecimiento, pues él, entre sus apariciones esporádicas y su mutismo, me
obligó a tomar control de muchas cosas que antes le delegaba.
Dirán por
qué no te fuiste en ese momento o lo echaste a patadas el mismo día que lo
demoraron en la comisaría. Parece fácil. Creen que soy testaruda, ¿no? Es que
son muchos años en pareja, tengo un trabajo de media jornada, mis ingresos no
me permiten vivir sola y… sé que él me va a hacer la vida imposible. Hasta
verme destruida no parará. Por otro lado, la rutina diaria no me dejaba pensar demasiado.
En fin, soy una estúpida.
Volviendo al
momento de la aparición del tema “cucarachas”, como por arte de magia, una
enorme mancha de humedad hizo caer parte del cielorraso del comedor. Todavía no
comprendo cómo pudo caerse el yeso del techo de un día para el otro. Pero sé
que fueron ellas.
No, no estoy
loca. Las cucarachas son bichos odiosos, me dan un asco indescriptible. Y más
asco me da el crujido que hacen cuando las piso. Sin embargo, la satisfacción
superó al asco, al acabar de a una con ellas. Seres sucios del demonio.
Por más que
busqué y di vueltas la casa, no podía atinar a descubrir de dónde emergían,
cuál era su guarida. Eché veneno dentro de la cámara séptica, que no tenía ni
un habitante de esa especie, ni otra. No las había detrás de la alacena, ni
dentro de los viejos muebles de fórmica que, sobra decir, hace años deberían
estar en la calle aguardando por algún carro que se los lleve. El aserrín que
contiene ese tipo de muebles suele ser un lugar propicio para ellas, pero no
venían de allí. Con la llegada de la mañana parecía que el sol las espantaba,
se escurrían por cualquier espacio que pudiera cobijarlas y desaparecían de
este universo.
Una noche,
caminando entre sueños hacia la cocina para beber un vaso de agua, pisé unas
con el pie desnudo. De inmediato una sensación de bochorno y parálisis se
apoderó de mi cuerpo. Se deslizaban por el pasillo que conecta los dormitorios.
Mi marido, a quien escuchaba roncar desde su habitación pese a estar la puerta
cerrada, nunca se percató de la invasión. Al momento de comenzar mi faena,
corrieron de un lado a otro, como asustadas, tal vez lograban percibir mi odio
visceral o mis ansias asesinas. Sus antenitas se movían y hasta parecía que con
las patas delanteras se comunicaban en un idioma que desconozco. Quizás este
último detalle se debía a mi mente adormilada y a mi desesperación fóbica.
Como ese
hijo de puta seguía durmiendo pese a mis gritos, acabé sola con las mal
nacidas. Todas murieron por mis pisotones. Luego me bañé, pues el asco se
apoderó de mí como un escozor que subió desde las plantas de mis pies hasta las
caderas y desde allí hasta los hombros, el cuello y lo más alto de mi cráneo.
Al darme cuenta de la hazaña que había realizado, lloré bajo la ducha, no sé si
por la rabia, la impotencia o todo junto.
Anoche volvió
a ocurrir. Y exploté en un estado de ira incontenible. Fue un odio mucho más
manifiesto que las noches anteriores. En vez de enfrentarme al enjambre de
pestilencia, abrí la puerta del cuarto de huéspedes.
Tendido en
su lecho, y en un profundo sueño, se encontraba mi marido, tan blanco como la
nieve. De su boca abierta brotaban a borbotones miles y miles de cucarachas que
abandonaban su cuerpo para tomar posiciones en la casa.